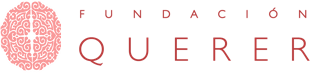«A veces lo más doloroso de tener un hijo con un trastorno del neurodesarrollo no lo encontramos en las consultas médicas o en los gabinetes psicopedagógicos. Ni en los diagnósticos, las evaluaciones o las pruebas. A veces lo más difícil está en la cotidianeidad, en los pequeños detalles. No son los acontecimientos aparentemente decisivos, sino las anécdotas inocentes, las que te confrontan. Las que suponen la dolorosa constatación de que la vida de tu hijo no será como la habías imaginado.»
En algunos casos estos pequeños detalles forman parte de tu vida diaria. Como cuando echas pañales extra grandes en el carro de la compra. O cuando en el parque ves que tu hijo no es capaz de acercarse a un grupo de niños o de seguir las reglas del juego, aunque se esfuerce. Como cuando ves progresar a zancadas a los hijos de tus amigos mientras tú celebras como una fiesta cada paso de tortuguita que, con un esfuerzo de titán, da tu hijo. Cuando abres tu agenda y te das cuenta de que tu hijo (y tú con él) tenéis más compromisos que un ministro: logopedia, estimulación temprana, terapia ocupacional, refuerzo escolar, integración sensorial… Cuando te preguntas si no le estarás robando el precioso tiempo de simplemente ser un niño. En definitiva, cuando algo te recuerda que a tu hijo podría no haberle tocado esta china, que podría no haber tenido que batallar tanto desde tan pequeño.
Pero eso no depende de nadie. Nada de lo que digan o hagan otros puede amortiguar ese impacto; ese dolor sordo que te produce enfrentarte a la realidad de que la vida de tu hijo va a ser más difícil. Y aceptar esa premisa, intentar construir camino desde ahí, no es sencillo.
A lo largo del día nos enfrentamos a decenas de situaciones de ese tipo. En algunos casos, son simples hechos cotidianos. En otros son comentarios, la mayor parte de veces inocentes y aparentemente intrascendentes, como cuando otros padres se quejan de lo mal que lo pasaron la primera vez que su hijo (sano, fuerte como un roble y sin ningún problema social o de aprendizaje) tuvo un catarro. En otros casos –los menos- experimentaremos situaciones de discriminación activa o comentarios malintencionados. Como cuando entras a un restaurante con tu hijo y te sientan en la mesa más alejada “para que tenga espacio”. O como cuando alguien hace chascarrillos o chistes de dudoso gusto sobre la discapacidad.
Cualquier padre o madre coincidirá conmigo en que el bienestar de sus hijos es su preocupación principal. Cuando ese niño, además, tiene un problema de neurodesarrollo y requiere aún más de nosotros, es muy fácil perderse en la lucha. Adoptarla como bandera y darlo todo. Salir a enfrentar la vida desde buena mañana con el cuchillo entre los dientes. Pero no perdamos de vista que esta es una guerra larga, habitualmente de por vida, y hay que seleccionar batallas. Por nuestra salud mental y –por extensión- la de nuestros hijos. Porque no nos podemos permitir caer estrepitosamente en un combate menor.
Cuando me veo en una de estas situaciones, intento no ceder al primer impulso: no huir de la situación, pero tampoco saltar como una zarigüeya al cuello del incauto que tenga enfrente. Respiro hondo y hago un ejercicio mental que me gusta llamar (que los físicos cuánticos de la sala me perdonen) “la teoría de la relatividad”.

«Cuando me veo en una de estas situaciones, intento no ceder al primer impulso: no huir de la situación, pero tampoco saltar como una zarigüeya al cuello del incauto que tenga enfrente. Respiro hondo y hago un ejercicio mental que me gusta llamar (que los físicos cuánticos de la sala me perdonen) “la teoría de la relatividad”.»
Si me veo en una de estas situaciones en las que alguien me está haciendo sentir mal, en primer lugar trato de dilucidar por qué lo está haciendo: ¿tiene intención de dañarme?, si la respuesta es negativa (lo cual será el caso en la mayoría de las ocasiones) me recuerdo a mí misma que el grado de sufrimiento de una persona ante un hecho concreto es relativo a las batallas que haya tenido que librar. Probablemente, la madre de un niño con una parálisis cerebral infantil grave verá el problema de mi hijo como una nimiedad. Del mismo modo, es perfectamente posible que los padres de un niño sano sufran lo indecible cuando el peque tiene fiebre por primera vez. Tienen motivos para ello, sus motivos. Y el hecho de que haya niños –entre otros, mi hijo- con problemas más complicados no les quita a estos padres legitimidad para sufrir por su hijo acatarrado.
Esto me ayuda a relativizar. A darme cuenta de que la gente alrededor no tiene por qué saber, exactamente igual que yo no sé qué bagaje emocional o qué batallas personales ha tenido el de enfrente si no me las cuenta. Entonces pregunto. Pregunto qué es lo que les hace sufrir de esa manera. Qué miedos tienen. Si conocen a alguien con discapacidad y si es así, qué clase de experiencia han tenido con esa persona. Poco a poco, si la conversación va fluyendo, irá saliendo también el tema de mi hijo. Podré hablar entonces de cómo me he sentido ante su comentario, por qué me ha hecho sentir así.
No os engañaré, exponerme así me supone un esfuerzo emocional. Pero me merece la pena, porque en las ocasiones en que el otro se muestra receptivo –que son la mayoría- se produce magia. Esa magia que se genera cuando hay una conexión emocional y te pones en el lugar del otro: sentir y hacer sentir empatía. Entonces, cuando entiendes las motivaciones de la otra persona, le haces más humano. Comprendes su sufrimiento y relativizas el tuyo. Si además al interlocutor le sucede lo mismo, le habrás abierto los ojos a una nueva realidad, la de la discapacidad infantil, y todos habréis salido ganando. Con suerte, esa conversación habrá cambiado vuestras perspectivas vitales. Tú habrás aprendido algo de esa persona y tu hijo habrá ganado un aliado que luche en su bando. Porque no me cabe duda de que cualquiera que conozca de cerca a nuestros hijos, cualquiera que haga el esfuerzo de escuchar y rascar un poco la superficie, se quedará prendado de ellos y de su mundo único y fascinante. Y ese también es un esfuerzo, como iba diciendo, que vale muchísimo la pena.
Pero, ¿qué sucede con los comentarios malintencionados?, ¿Qué pasa con quienes no te quieren escuchar, con quienes ignoran el tema de la discapacidad y quieren seguir ignorándolo?, ¿Con quienes tu esfuerzo emocional de intentar comprenderles y que te comprendan choca contra un muro? Personalmente, soy de naturaleza vehemente y esta es una de las cosas que más me ha costado poner en práctica. Pero finalmente me he dado cuenta de que enzarzarme en empeños estériles sólo me perjudica a mí: mi energía no es ilimitada y necesito reservarla para las batallas importantes. Así que, de nuevo, relativizar: ¿Cuánto te importa la opinión de esa persona?, ¿De qué te servirá enfadarte, indignarte o insistir en hacer con ella una pedagogía a la que va a hacer oídos sordos? Una muy buena y sabia amiga me dijo una vez: “Ni siquiera los mejores futbolistas chutan todos los balones que se les ponen a tiro, y tampoco tienes que hacerlo tú”.

«Creo, quiero creer, que quienes desprecian activamente, se mofan, ignoran o discriminan a las personas con discapacidad llevan en el pecado la penitencia. Les tocará vivir (tal como desean) consigo mismos y con su estrechez de miras durante el resto de sus vidas. Qué lástima que jamás puedan llegar a tocar con la punta de los dedos la belleza de ese mundo. Ellos se lo pierden.»
Creo, quiero creer, que quienes desprecian activamente, se mofan, ignoran o discriminan a las personas con discapacidad llevan en el pecado la penitencia. Les tocará vivir (tal como desean) consigo mismos y con su estrechez de miras durante el resto de sus vidas. Qué lástima que jamás puedan llegar a tocar con la punta de los dedos la belleza de ese mundo. Ellos se lo pierden.

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org