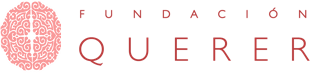«La suerte que tienen los políticos con las familias de estos chavales es que estamos demasiado cansados… estamos tan agotados de la lucha que llevamos en nuestras casas que no nos quedan fuerzas para reclamarles que se cumplan los derechos de nuestros hijos».
«La suerte que tienen los políticos con las familias de estos chavales es que estamos demasiado cansados… estamos tan agotados de la lucha que llevamos en nuestras casas que no nos quedan fuerzas para reclamarles que se cumplan los derechos de nuestros hijos«.
Estas palabras me las dijo en consulta el padre de un paciente, al que llamaremos Pablo, un chico reservado pero jovial que no hace mucho que entró en la veintena. Ese padre hablaba desde la convicción del soldado veterano que ha vivido demasiadas batallas y que ya es capaz de dilucidar antes de que el adversario desenvaine la espada si realmente merece la pena embarcarse en esa contienda. Hablaba desde un dolor sordo, el de las cicatrices a las que ya uno se ha acostumbrado. Hablaba desde la convicción de quien sabe que, pese al cansancio acumulado, le volverán a llamar a filas y le tocará volver a pelear mientras viva.
A su lado, Pablo parece absorto en un mundo interior que, a juzgar por la tímida sonrisa que esboza, es bastante menos áspero que el real.
No se trata de que Pablo no comprenda, o que no se entere de lo que su padre está hablando. Muy al contrario: él más que nadie ha vivido esa frustración con sus padres, y aunque ellos le hayan dicho una y mil veces lo orgullosos que están de él y que él no tiene la culpa, Pablo ha fantaseado toda su vida con no ser él. Con devolver a sus padres la tranquilidad y la seguridad que le transmiten a él en vez de ser una fuente de preocupación. Pablo, en definitiva, daría lo que fuera por «ser normal».
Pero Pablo no lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Porque desde muy pequeño tuvo que esforzarse más para conseguir menos, en todo: caminar, hablar, aprender a leer, hacer amigos. Pero tampoco es normal porque no le divierte reírse de alguien que sufre, que está solo o que no encaja, como hacen «los normales». Como han hecho toda la vida con él.

Pero Pablo no lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Porque desde muy pequeño tuvo que esforzarse más para conseguir menos, en todo: caminar, hablar, aprender a leer, hacer amigos. Pero tampoco es normal porque no le divierte reírse de alguien que sufre, que está solo o que no encaja, como hacen «los normales». Como han hecho toda la vida con él.
Hubo un tiempo en el que Pablo intentaba comprender. Fue el tiempo en el que, paralelamente, sus padres aún tenían la convicción de que, obtenido el diagnóstico de su hijo, lo más difícil estaba hecho. La época en la que pensaban que conseguir los apoyos que Pablo necesitaba sería sencillo.
En los 20 años que desde entonces han transcurrido, los padres -como tantos otros padres de niños con discapacidad- removieron Roma con Santiago. Recopilaron informes, tocaron miles de puertas, se hicieron expertos en derecho administrativo. Conocieron todas y cada una de las instituciones, oficinas, consejerías, instancias y otros organismos. En todas había alguna pega:
«No es aquí», «Esto depende de Diputación», «Es que esto va por otra vía»… Desesperados, contactaron con otras familias en la misma situación en una época -previa a la era de las redes sociales- en la que no era fácil hacer red. Se constituyeron en asociación para intentar entre todos compartir conocimientos, aunar fuerzas y con los pocos recursos económicos que tenían, proveer a sus hijos las terapias que necesitaban. De nuevo un muro: nunca se imaginaron que constituir oficialmente una asociación era tal calvario administrativo. Pero una vez más, no sin dificultades, lo escalaron.
Y una vez más, la historia se repite: cuando parecía que estaba todo hecho, en realidad habían vuelto a la casilla de salida. Busca financiación, busca subvenciones. El padre de Pablo cuenta muy bien cómo tocó las puertas de alcaldes, consejeros, diputados, presidentes. Cómo fue a todas y cada una de las formaciones políticas que le prometían apoyar su causa, que básicamente fueron todas, y de los más diversos signos ideológicos. Pero de puertas para adentro, entre las promesas y las buenas palabras siempre había «peros». Excusas, «rebajas» peticiones de campañas o fotos por adelantado a cambio de la posibilidad de que «igual el año que viene os podemos echar una mano». Como si para estas familias reclamar los derechos que sus hijos tienen como ciudadanos fuera escribir la carta a los Reyes Magos y sentarse a esperar que no les traigan carbón.
Pero al final, tras la foto, el eslogan y la nota de prensa, casi siempre llegaba el carbón. Y cuando iban a pedir explicaciones se encontraban indefectiblemente puertas cerradas, evasivas o justificaciones con las que parecían decir: «Date con un canto en los dientes, que aunque no te hemos traído lo que te prometimos, el carbón es de caramelo». Y encima pese a haber fallado clamorosamente a su propia palabra, no faltaba días después el político de turno sacando pecho en el correspondiente titular en la prensa instrumentalizando a las personas con discapacidad para fines electoralistas y jactándose de «no dejar a nadie atrás».
Pocas situaciones generan más rabia, me decía el padre de Pablo, que tener permanentemente la sensación de estar mendigando los derechos de tu hijo, ser tratado con condescendencia y encima que al final te tomen el pelo. «Muchas veces te dan ganas de echarte a la calle y montar un follón, porque no es para menos… pero estos tienen suerte de que somos educados y de que ya estamos muy cansados de luchar».

Pocas situaciones generan más rabia, me decía el padre de Pablo, que tener permanentemente la sensación de estar mendigando los derechos de tu hijo, ser tratado con condescendencia y encima que al final te tomen el pelo. «Muchas veces te dan ganas de echarte a la calle y montar un follón, porque no es para menos… pero estos tienen suerte de que somos educados y de que ya estamos muy cansados de luchar».
En psicología hay un concepto llamado «indefensión aprendida». Se trata de la tendencia pasiva que desarrolla un individuo cuando de manera repetida, haga lo que haga, recibe un castigo. Al final el sujeto deja de luchar, convencido de que es incapaz de generar un cambio.
Eso precisamente fue lo que les pasó a los padres de Pablo. Cuando su hijo entró en la adolescencia, convencidos de que el sistema era un gigante y que ellos jamás podrían cambiar las cosas, dejaron la asociación que con tanta ilusión habían ayudado a fundar. Fue el momento en el que el padre, según me explica, dejó de ir a votar. «No me creo a ninguno, ni de izquierdas ni de derechas… yo votaré al partido que me demuestre que en la comunidad autónoma en la que gobierna las terapias para estos chicos son públicas durante toda la vida, que la educación está adaptada a ellos de verdad, que se toman medidas cuando a estos chavales les machacan en el instituto… y como eso no sucede en ningún lado, pues yo no voto a nadie», me dice entre carcajadas.
La adolescencia también fue el momento en el que Pablo dejó de creer. Pero su caso fue más grave: dejó de creer en sí mismo. También perdió la fe en que el equipo directivo del instituto ordinario en el que iba a pasar la mañana (que no a aprender) haría algo frente a los insultos, las humillaciones, los empujones y los desprecios de sus compañeros, aquellos a quienes la sociedad considera «normales». Pablo se acostumbró a aislarse y a pasar las horas lectivas pensando en la ruta de senderismo que haría el sábado con su padre, un montañero avezado que había transmitido a su hijo el amor por la naturaleza.
«¿En qué piensas, Pablo?», le pregunto. Sus ojos de un color verde parduzco como de hoja seca se clavan en mí y con una sonrisa amplísima me responde: «¿Sabes que cuando caminas por un sendero puedes saber cuánto te queda para llegar al mar sólo con la textura de la tierra y los minerales de las piedras?», «¡Qué interesante!» le respondo, «¿Dónde has aprendido eso?» Entonces Pablo sonríe con ganas, mira a su padre abatido y me responde: «Me lo ha enseñado él«.
Nunca antes dos personas se dijeron tan fuerte «te quiero» sólo cruzando miradas. El mundo se para. La herida escuece un poquito menos. Y justo cuando parecía que no quedaban pilas para la próxima batalla, el indicador de carga sale de la zona roja, aunque sea un ratito. Y parecen decirse el uno al otro: «venga, que seguimos».

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org