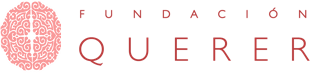«Poco antes de recibir el resultado de los arrays, cuando mi hijo rondaba los dos años y medio, fue cuando comenzó a ser patente que había algo en su desarrollo que era diferente. Fue la primera vez que escuchamos como padres el término “retraso madurativo”, y eso fue realmente el principio: vorágine de citas médicas, pruebas, resultados, informes, cirugías. Montaña rusa emocional, reajuste de expectativas, rabia, inseguridad.
Esa tormenta hay que navegarla, pero como cualquier tormenta, un día cesa. Sales de ella con cicatrices, pero más preparada para afrontar la siguiente. Que la habrá, sin duda. Porque el diagnóstico – al contrario de lo que pueda parecer- no es la meta, sino la línea de salida de esta carrera de obstáculos.»
Los momentos que de verdad te cambian la vida suelen aparecer sin avisar. Y las pocas veces en que lo hacen, en que nos dejan señales, tendemos a obviarlas: nuestro cerebro, tratando de protegerse a sí mismo del tsunami emocional que se avecina, nos enseña a ignorar las banderas rojas. De modo que para unos padres el momento de recibir el diagnóstico es, casi siempre, el punto de inflexión. Un “acontecimiento índice” que graba una huella indeleble en nuestra biografía.
Ese momento fue, en mi caso, atípico. En las primeras horas de vida de nuestro hijo, la pediatra se percató de un pequeño detalle en la exploración física del recién nacido. Algo muy común, nos explicó, que suele revertir espontáneamente antes de los 3 años de edad. Como médicos, sabíamos que no era nada preocupante, por lo que no le dimos ninguna importancia. No obstante, nos dijo la pediatra, como parte del protocolo y para asegurarnos de que no hay nada raro, vamos a hacerle un par de pruebas. Una de ellas es un cariotipo, una prueba genética para ver sus cromosomas. Que será normal, seguro.

«En las primeras horas de vida de nuestro hijo, la pediatra se percató de un pequeño detalle en la exploración física del recién nacido.»
No nos extrañó que los resultados tardasen en salir. Al fin y al cabo no era nada urgente, y nuestro bebé crecía sano y feliz, con un desarrollo estrictamente normal. Tampoco nos preocupamos cuando, semanas después, nos llamaron de Pediatría para decirnos que necesitaban una segunda muestra de sangre por un problema de laboratorio: son cosas que pasan. Echando la vista atrás, me extraña que siendo ambos médicos no fuéramos capaces de detectar que algo no iba bien con esa analítica. Me extraña, pero a la vez no me extraña: cuando somos nosotros –o nuestros hijos- los pacientes perdemos la objetividad del análisis y eso afecta irremediablemente al famoso “ojo clínico”. Es el mismo motivo por el que los cirujanos no suelen operar a sus propios familiares.
Mi acontecimiento índice fue, además, el momento en que me di cuenta de esta realidad: la Elena médica y la Elena mamá deben convivir y ayudarse, pero en compartimentos estancos. Por muy médica que seas, no debes pretender ser la médica de tu hijo.
Aquella mañana yo estaba pasando consulta en el centro de salud en el que trabajaba. Un paciente, con una historia familiar de una enfermedad neurológica degenerativa que su hijo podría haber heredado, me dijo: “Ojalá a su hijo nunca le pase nada, doctora. Ojalá nunca tenga que vivir esta incertidumbre”. Cuando el paciente se marchó, recordé con absoluta indiferencia emocional la prueba de mi hijo. Estaba completamente segura de que sería normal, así hice algo por primera (y última) vez: me metí en la historia clínica de mi hijo para ver si estaba colgado el informe. Entonces leí, como una bofetada, que había una alteración cromosómica. Algo que recordaba vagamente de la carrera, pero que era tan atípico que ni se preguntaba en los exámenes, así que para ser honestos tampoco le había prestado especial atención. La segunda muestra se había solicitado para confirmar el extrañísimo resultado de la primera. Y no, no estaba bien que yo me hubiera comportado como médica en lugar de como madre, y como penitencia llevaba el peso de una información que no sabía interpretar.
Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que llamé a mi marido. Cuando me escuchó sollozar, me preguntó: “¿Ya has visto el cariotipo, no?”. Él había sido más prudente. Lo supo porque las pediatras que lo habían solicitado, compañeras del hospital, se habían acercado a su consulta para informarle.

«Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que llamé a mi marido. Cuando me escuchó sollozar, me preguntó: “¿Ya has visto el cariotipo, no?”.»
Hay dos cosas que recuerdo con absoluta claridad de ese día. La primera fue cómo corrí a la consulta de mi enfermera, tratando de contener el llanto para que los pacientes y los compañeros del centro de salud no me hicieran preguntas. La vergüenza, el miedo, la ansiedad, las ganas de gritar, de echar a correr, de huir. Allí me sostuvieron Maite y Gema, que eran, son y por siempre serán muchísimo más que mi enfermera y mi psicóloga. En ese rato hubo llanto, hubo psicoterapia, hubo abrazos (muchos). Y después me recompuse, volví a mi consulta y terminé de ver a mis pacientes. Esto último, francamente, no recuerdo cómo lo hice.
Lo segundo que recuerdo es estar sentada esa tarde en la consulta de mi marido con las dos pediatras especialistas que hicieron el diagnóstico genético inicial. Cómo se quedaron -fuera de su jornada laboral- para informarnos con empatía, paciencia y profesionalidad. Cómo nos tranquilizaron, nos informaron de los siguientes pasos. Cómo nos transmitieron que no estaríamos en esto solos. En el mismo día aprendí dos cosas: que jamás podré ser la médica de mi hijo y que eso es una suerte, porque él está en manos de compañeros mucho mejores que yo.
A partir de ahí vendrían algunas pruebas genéticas más, entre ellas unos arrays (prueba que se realiza para detectar alteraciones en fragmentos pequeños de ADN). En esta prueba descubrimos que la cosa tenía aún más miga, ya que además de lo detectado en el cariotipo, había unos trocitos de ADN a los que les había dado por bailar, saltar, mezclarse y salir a conocer mundo fuera de los cromosomas en los que normalmente se les suele encontrar. Me imagino los genes de mi hijo como él: despistados, disfrutones, bailongos y viajeros. Esos genes de perrito verde adorable, ordenados en un patrón que no está previamente registrado en ninguna base de datos genéticos. Todos los padres dicen que su hijo es único en el mundo, pero no todos tienen como nosotros un papel que lo certifique (¡chúpate esa!).
Poco antes de recibir el resultado de los arrays, cuando mi hijo rondaba los dos años y medio, fue cuando comenzó a ser patente que había algo en su desarrollo que era diferente. Fue la primera vez que escuchamos como padres el término “retraso madurativo”, y eso fue realmente el principio: vorágine de citas médicas, pruebas, resultados, informes, cirugías. Montaña rusa emocional, reajuste de expectativas, rabia, inseguridad.
Esa tormenta hay que navegarla, pero como cualquier tormenta, un día cesa. Sales de ella con cicatrices, pero más preparada para afrontar la siguiente. Que la habrá, sin duda. Porque el diagnóstico – al contrario de lo que pueda parecer- no es la meta, sino la línea de salida de esta carrera de obstáculos.

«Esa tormenta hay que navegarla, pero como cualquier tormenta, un día cesa. Sales de ella con cicatrices, pero más preparada para afrontar la siguiente. Que la habrá, sin duda. Porque el diagnóstico – al contrario de lo que pueda parecer- no es la meta, sino la línea de salida de esta carrera de obstáculos.»

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org