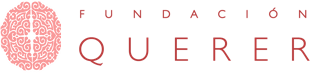«…está demostrado que los niños con discapacidad son más frecuentemente víctimas que perpetradores de violencia en el entorno escolar. Pero con frecuencia construimos nuestras verdades en base a prejuicios, y estos niños suelen acabar etiquetados de “malos”, “agresivos” o “mal educados”. Estas etiquetas acaban acompañando al niño como una losa y son su carta de presentación ante el mundo.»
Hace unos días una amiga, cuyo hijo también tiene un trastorno del neurodesarrollo asociado a una afección genética rara, me sugirió: “Deberías hablar en tu blog acerca de por qué tenemos que ser las madres incómodas en tantos sitios”. En realidad, ella no empleó ese término, “incómodas” –ni es el que empleo yo habitualmente para designar la realidad a la que ella se refería-, pero mantendremos las formas en el blog, que a buen entendedor…
En verano de 2019 conocíamos la historia de Inés, una niña de 11 años con un trastorno de espectro autista que el primer día de un campamento tuvo que vivir cómo el resto de las niñas se negaban a compartir habitación con ella. La organización planteó que Inés durmiera con una monitora mientras el resto de niñas, las “normales” lo hacían en grupos de iguales. Como Inés insistía en que quería dormir con las demás niñas, éstas llamaron a sus padres, quienes se quejaron a la organización del campamento alegando que sus hijas “están en un colegio de integración, que durante todo el año tienen que convivir con niños de necesidades especiales y cuando llega el verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños”. Los padres de Inés se quejaron, pero la organización del campamento no les dio otra opción que llevarse a su hija de allí. Cuando el asunto saltó a los medios de comunicación gracias a un tweet de la tía de Inés, la organización se excusó diciendo que eso no fue así, que la madre se lo está inventando. Traducción, que todos lo entendamos: la niña es una rara y la madre, una loca.
https://cadenaser.com/ser/2019/07/01/sociedad/1561985569_212183.html
Inés, una niña de 11 años con un trastorno de espectro autista que el primer día de un campamento tuvo que vivir cómo el resto de las niñas se negaban a compartir habitación con ella. La organización planteó que Inés durmiera con una monitora mientras el resto de niñas, las “normales” lo hacían en grupos de iguales. Como Inés insistía en que quería dormir con las demás niñas, éstas llamaron a sus padres, quienes se quejaron a la organización del campamento alegando que sus hijas “están en un colegio de integración, que durante todo el año tienen que convivir con niños de necesidades especiales y cuando llega el verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños”.
Andar por la vida constantemente quejándose y reclamando no es gratis. Luchar por los derechos de nuestros hijos, estar constantemente dando explicaciones y haciendo pedagogía, pasa más tarde o más temprano una factura emocional y social. Comenzando por nosotras mismas, las “madres incómodas”. No es en absoluto agradable tener que pelear con administraciones, estar constantemente yendo a hablar al colegio, coleccionar informes, en definitiva, vivir permanentemente con la sensación de tener que levantarte por la mañana ya con la coraza puesta. La mayoría de nosotras no nos sentimos en absoluto cómodas en ese papel. Pero no nos queda otra opción que ejercerlo, porque las consecuencias de no hacerlo no las pagaríamos nosotras, sino nuestros hijos.
A menudo me pregunto por qué si los padres de nuestros hijos también pelean igual que las madres se pone tanto énfasis en nosotras. Creo que en esto tampoco nos libramos de los estereotipos de género. Se acepta socialmente la figura de la “madre coraje”, abnegada, que afronta todo con serenidad y sacrificio. Pero en el momento en que esa madre comienza a quejarse de las deficiencias del sistema y a reclamar de una forma educada, tranquila y con argumentos sólidos, la estéril abnegación se transforma en constructiva asertividad, virtud tradicionalmente más asociada a la masculinidad. Y quizá sea eso lo que “rompe esquemas” y resulta incómodo. O puede –aunque desde luego no sea mi caso- que efectivamente sean las madres quienes más peleen por sus hijos, con los padres posicionados en un discreto segundo plano. No tengo respuesta a esa pregunta.
El caso es que cuando se estigmatiza a un niño, también se estigmatiza a su entorno. Cuando hablamos de estigma nos referimos al conjunto de prejuicios asociados a alguna característica distintiva (en este caso, la discapacidad) y que acaban generando actitudes negativas hacia quienes tienen tal característica. Obviamente, el estigma es la base de la discriminación. Y aunque todos conocemos claros ejemplos en la que esta discriminación se ejerce de forma clara y directa (insultos o acoso escolar a niños con discapacidad, restricción en el acceso a determinadas actividades de ocio o deportivas…) en la mayor parte de casos la discriminación es más sutil, y quien la ejerce no actúa con maldad sino desde el desconocimiento. Es importante tener esto presente, porque yo creo que vivimos tan inmersas en la batalla que nos olvidamos de que tenemos más aliados que enemigos. Pero la gente que quiere a nuestros hijos y nos quiere ayudar a veces no sabe -ni tiene por qué saber- cómo.
Esta discriminación más “indirecta” se ejerce cuando alguien trata a nuestro hijo de una manera distinta por el hecho de tener una discapacidad. Por ejemplo, asumiendo que “no se entera”, o ejerciendo actitudes excesivamente paternalistas o proteccionistas. Estas actitudes, que sin duda suelen tener una buenísima intención, dificultan el desarrollo de las personas con discapacidad y merman su autoestima. El niño acabará interiorizando este estigma (lo que se conoce como “autoestigma”) y se convencerá de que no tiene capacidad para adquirir su propia autonomía.
Esta es la forma de discriminación que suelen sufrir de forma más frecuente los niños con trastornos del neurodesarrollo que no tienen trastornos de conducta importantes, es decir, cuyos trastornos no son externalizantes. Son los niños con discapacidad “buenos”, cuyas familias suelen generar una empatía aunque a veces mal entendida, rayana en la lástima. Pero la realidad de los niños con conductas disruptivas asociadas a su trastorno es aún peor.
A menudo, las conductas de estos niños resultan complicadas de manejar, por ejemplo, dentro de un aula. Son niños con movimientos anormales (tics, estereotipias), con dificultades para manejar la frustración, excesivamente “movidos”, niños a quienes el ambiente sensorialmente sobrecargado de un aula les resulta demasiado complicado de procesar, niños que gritan, que no entienden las reglas sociales, niños que a veces incluso pegan. El estigma sobredimiensiona esto último, convirtiendo en norma lo que no deja de ser una anécdota: está demostrado que los niños con discapacidad son más frecuentemente víctimas que perpetradores de violencia en el entorno escolar. Pero con frecuencia construimos nuestras verdades en base a prejuicios, y estos niños suelen acabar etiquetados de “malos”, “agresivos” o “mal educados”. Estas etiquetas acaban acompañando al niño como una losa y son su carta de presentación ante el mundo. Los padres de sus compañeros de clase se quejan de la presencia de este niño –“que sí, que está enfermo/no está bien, PERO…” (elija a continuación su opción) “es un pegón / retrasa el aprendizaje de mi hijo / contagia su comportamiento al resto de niños / encima que es un maleducado se lo ponen más fácil para aprobar…”. Conclusión final de todo lo anterior: “mi hijo no tiene por qué aguantar en su clase a un niño así, si no está bien que se lo lleven a otro lado”. Donde no moleste. Donde sufra lo que le toque sufrir, pero fuera de mi vista y la de mi hijo.

«…con frecuencia construimos nuestras verdades en base a prejuicios, y estos niños suelen acabar etiquetados de “malos”, “agresivos” o “mal educados”. Estas etiquetas acaban acompañando al niño como una losa y son su carta de presentación ante el mundo. Los padres de sus compañeros de clase se quejan de la presencia de este niño –“que sí, que está enfermo/no está bien, PERO…” (elija a continuación su opción) “es un pegón / retrasa el aprendizaje de mi hijo / contagia su comportamiento al resto de niños / encima que es un maleducado se lo ponen más fácil para aprobar…”. Conclusión final de todo lo anterior: “mi hijo no tiene por qué aguantar en su clase a un niño así, si no está bien que se lo lleven a otro lado”. Donde no moleste. Donde sufra lo que le toque sufrir, pero fuera de mi vista y la de mi hijo.»
Y así, amigos, es como se destroza una vida en tres sencillos pasos. Y de esto doy fe como psiquiatra de adultos, ya que en mi consulta recibo a estos niños cuando ya no lo son y he escuchado toda clase de historias sobre discriminación. Desde centros educativos que organizan reuniones “para ver qué hacemos con este niño” con todo el profesorado y las familias de los compañeros del interesado… a espaldas de él y su familia, los únicos no convocados a tan interesante cónclave. O equipos directivos de centro que le dicen a una madre que “se dedique menos a maquillarse y más a educar a su hijo” (de nuevo aquí añadiéndose al estigma de la discapacidad un insufrible tufillo machista). O niños con problemas de desarrollo del lenguaje a quienes no se les da frase en la ceremonia de fin de curso “porque total, no la va a decir…”. En todos estos casos los niños, ya adultos, y sus familias han quedado marcados por estos acontecimientos. Estigmatizados.
A menudo la realidad de los niños con discapacidad y sus familias incomoda a los padres de niños neurotípicos. Resulta demasiado doloroso pensar –como de hecho sucede- que esto es algo que le podría pasar a cualquiera. Una forma de defenderse emocionalmente de esa angustia es apartar esa realidad, vivirla como algo ajeno a nosotros, racionalizarla y aplicar a la conducta de ese niño la misma lógica que se aplica a un niño neurotípico. “Si el niño se porta mal, es porque le educan mal”. Por tanto, como yo sí educo bien a mi hijo, eso no me va a pasar. En esa clásica diferenciación entre el “nosotros” y el “ellos”, despersonalizamos al otro, le responsabilizamos de la circunstancia de su hijo y sin darnos cuenta les estigmatizamos a ambos.
Obviamente, con ratios más bajas alumnos/profesor, apoyos suficientes y profesorado adecuadamente formado en trastornos de neurodesarrollo, estas conductas serían más manejables e incluso se podría aprovechar terapéuticamente el entorno social que brinda el aula. Pero esto sucedería en un mundo ideal en que la educación fuera realmente inclusiva y se dotara de medios, cosa que como ya hemos visto no sucede en España. En la práctica, para la comunidad educativa – familias incluidas – es más sencillo asumir prejuicios simplistas que posicionarse al lado de las familias de niños con necesidades educativas especiales para reclamar más medios. Porque esto no debería ser algo ajeno a nadie: tener una mejor calidad en la educación pública, con una adecuada dotación de medios, es la única vía para ofrecer a todos nuestros hijos un futuro mejor y una sociedad (de verdad) más justa.
«Si en la clase de tus hijos hay uno o varios niños con necesidades educativas especiales, aprovecha para desaprender. Acércate a esa familia, pregúntales, escucha lo que tienen que decir. No des nada por sentado: puede que te des cuenta de que muy poco de lo que creías saber sobre discapacidad se ajustaba a la realidad. Y si quieres ayudarles –que espero que quieras- pregúntales cómo. Puede que para ti sea una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Y no menos importante, recuerda que eres el espejo en el que se miran tus hijos. Y cuanto más grande sea ese espejo, cuanto más amplias sean tus miras, mejor crecerán ellos.»
Termino, si se me permite, con un consejo. Si en la clase de tus hijos hay uno o varios niños con necesidades educativas especiales, aprovecha para desaprender. Acércate a esa familia, pregúntales, escucha lo que tienen que decir. No des nada por sentado: puede que te des cuenta de que muy poco de lo que creías saber sobre discapacidad se ajustaba a la realidad. Y si quieres ayudarles –que espero que quieras- pregúntales cómo. Puede que para ti sea una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Y no menos importante, recuerda que eres el espejo en el que se miran tus hijos. Y cuanto más grande sea ese espejo, cuanto más amplias sean tus miras, mejor crecerán ellos.

Doctora Elena Benítez Cerezo
Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)
TW ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
IG ![]() @elebecerezo
@elebecerezo
info@fundacionquerer.org