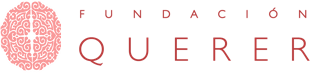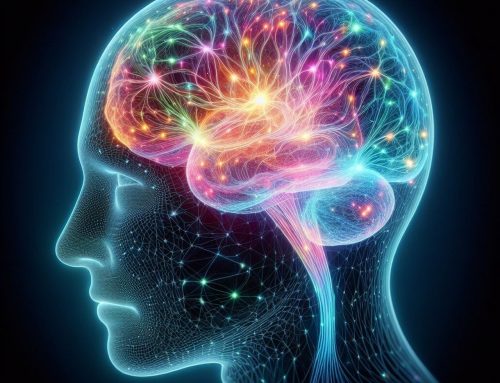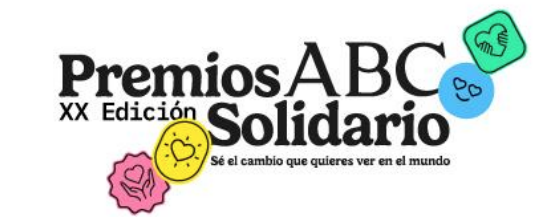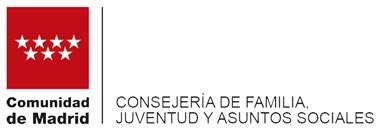Causas y ejemplos
Movimientos involuntarios, coordinados, rítmicos y sin propósito que se repiten siempre de forma idéntica. Y que surgen, normalmente, antes de los tres años. Estos síntomas definen a las estereotipias, unos comportamientos que se clasifican como una alteración hipercinética (exceso de movimientos que sigue un patrón definido). Su aparición, como es lógico, genera preocupación en padres y educadores al observarlos por primera vez. Por ello, su detección temprana es fundamental para valorar la situación de cada uno de los afectados. Algo para lo que los profesionales pueden formarse a través de un Master atención temprana online, con el que adquirir las competencias necesarias con las que distinguir entre variaciones normales del desarrollo y posibles signos de alerta.
En el caso concreto de las estereotipias, estas suelen manifestarse antes de los 3 años de edad y son relativamente comunes durante la infancia. Según diferentes estudios, hasta un 20% de los niños pueden presentar algún tipo de estereotipia en algún momento de su desarrollo. No obstante, la frecuencia e intensidad varían de un caso a otro.
Para aportar luz sobre esta incidencia que afecta a los niños, vamos a explicar cómo es posible identificar las estereotipias infantiles, sus principales tipos y ejemplos comunes en diferentes edades. Conocer estos aspectos ayudará tanto a padres como a profesionales a comprender mejor estos comportamientos y actuar adecuadamente. ¿Listo?
Movimientos estereotipados: cómo identificarlos en la infancia
Como hemos comentado al inicio del artículo, las estereotipias se identifican por ser movimientos involuntarios pero coordinados, que siguen un patrón rítmico y carecen de un propósito funcional. Se reproducen de manera idéntica cada vez que aparecen y ocurren exclusivamente mientras el niño está despierto. Su carácter repetitivo las distingue de otros movimientos infantiles.
Asimismo, estos comportamientos suelen presentarse en episodios que duran desde segundos hasta varios minutos, repitiéndose múltiples veces a lo largo del día. La frecuencia e intensidad varían según factores como el nivel de estimulación, estados emocionales o el contexto social en que se encuentra el niño.
Una característica relevante de las mismas es que pueden interrumpirse temporalmente si se distrae al niño o se le llama por su nombre. Esta capacidad de inhibición voluntaria o por intervención externa constituye un dato importante para su valoración clínica. Sin embargo, también es importante señalar que los movimientos pueden evolucionar con la edad del niño, adaptándose a sus capacidades motoras.
Ejemplos de estereotipias más comunes
Entre las formas de manifestación más comunes de las estereotipias destacan movimientos como balanceos corporales, rascarse repetitivamente, bruxismo (rechinar los dientes), darse cabezazos, morderse los labios o dedos, y aplaudir sin motivo aparente. Estos comportamientos suelen aparecer en determinados momentos del día, especialmente antes de dormir o durante periodos de excitación como, por ejemplo, cuando los niños juegan a la consola.
Sin embargo, la edad influye en la manifestación de estos movimientos y refleja el desarrollo alcanzado por el niño. Cada etapa presenta sus propias manifestaciones. En lactantes y preescolares predominan el balanceo del tronco y la succión digital. En edad escolar aparecen con mayor frecuencia comportamientos como morderse las uñas, enroscarse el pelo, golpear o repiquetear con los dedos de manos y pies, o chasquear los dedos.
Además de los que hemos mencionado, hay que reseñar que existen estereotipias más complejas. Entre ellas, podemos destacar el aleteo de brazos, movimientos circulares de las manos, rotación de muñecas, frotamiento de las yemas de los dedos, muecas faciales, emisión de sonidos guturales o gritos, movimientos de piernas como dar patadas o saltar, y caminar en círculos. Estas conductas requieren mayor atención profesional por parte de expertos formados en programas como el master atención temprana online.
Tipos de estereotipias
Las estereotipias se clasifican principalmente en primarias y secundarias según su relación con otros trastornos del neurodesarrollo. También pueden categorizarse por la complejidad del movimiento en simples (como balanceos) y complejas (como secuencias elaboradas de movimientos).
Estereotipias primarias
Las estereotipias primarias ocurren en niños con un desarrollo psicomotor normal, sin alteraciones neurológicas asociadas. y suelen comenzar en los primeros años de vida, generalmente antes de los 3 años. Habitualmente no requieren un tratamiento específico y tienden a remitir espontáneamente con el tiempo. Asimismo, no interfieren con las actividades motoras normales del niño y pueden inhibirse mediante distracción o llamada de atención.
Estereotipias secundarias
Por su lado, las estereotipias secundarias aparecen en pacientes con trastornos neurológicos asociados como discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista (TEA) o déficits neurosensoriales. A diferencia de las primarias, estas tienden a persistir en el tiempo y requieren un abordaje específico.
En niños con TEA, estos comportamientos repetitivos pueden estar relacionados con hipo o hipersensibilidad sensorial, apareciendo en situaciones de sobreestimulación o como respuesta a dificultades en la comprensión social y gestión emocional. Estos movimientos tienen el objetivo de proporcionar gratificación sensorial, sensación de control, relajación o ayudar a regular emociones intensas como ansiedad, frustración o entusiasmo.
¿Las estereotipias pueden desaparecer?
Sí, las estereotipias pueden desaparecer, especialmente las primarias. Estas siguen un patrón evolutivo predecible en la mayoría de los casos y alcanzan su máxima expresión en el tercer año de vida. Posteriormente, disminuyen progresivamente en frecuencia e intensidad, tendiendo a desaparecer durante el desarrollo del niño. En este sentido, es poco habitual que persistan más allá de la adolescencia.
Para las estereotipias secundarias, el pronóstico está ligado al trastorno neurológico subyacente. A diferencia de las primarias, estos comportamientos suelen persistir en el tiempo y, cuando interfieren significativamente en el aprendizaje o las relaciones sociales, requieren intervención específica.
A pesar de su complejidad de tratamiento, los profesionales formados en programas especializados trabajan para reorientar estas conductas hacia otras más funcionales con el ánimo de mejorar la calidad de vida de los afectados.