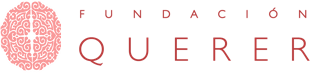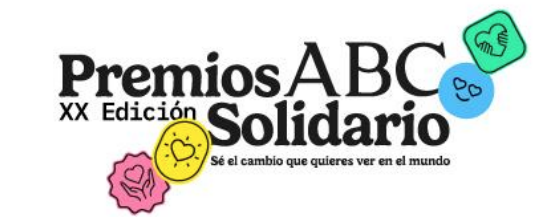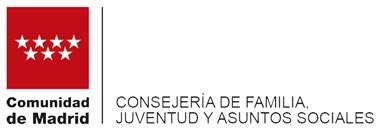¿Cómo puede un fragmento minúsculo de una proteína —apenas ocho aminoácidos, el 1% de su estructura— tener efectos tan profundos en el cerebro como para replicar rasgos del autismo? Esa fue la pregunta que guió al doctor Raúl Méndez, líder del laboratorio de expresión génica en el IRB Barcelona, a uno de los hallazgos más inesperados de la neurociencia reciente.
El bioquímico catalán, junto con el biofísico Xavier Salvatella, ha presentado una investigación que, si bien se desarrolla a escala microscópica, abre una ventana enorme: la posibilidad de revertir ciertos fenotipos del espectro autista manipulando procesos moleculares específicos. Y más aún: plantea puentes posibles con enfermedades como el Alzheimer.
“Si hasta ahora estábamos mirando la Vía Láctea con otras charlas, lo que yo traigo es como observar una chincheta en el suelo”, dijo Méndez, marcando el cambio de escala. Su trabajo parte del conocimiento de que el aprendizaje y la memoria requieren que las neuronas fabriquen proteínas justo en el punto de contacto entre ellas: las sinapsis.
El problema es que la información genética está almacenada en el núcleo celular, a gran distancia de la sinapsis. ¿Cómo se soluciona? Con una especie de sistema de mensajería biológica: el ARN mensajero, que viaja hasta las sinapsis, se almacena en unas estructuras líquidas llamadas liquid-like droplets —pequeñas gotitas viscosas— y se activa solo cuando una neurona es estimulada.
Aquí entra en juego una proteína clave: la CPEB4, que actúa como cartero molecular, transportando y regulando estos mensajes. Pero cuando a esta proteína le faltan ocho aminoácidos específicos, algo se tuerce.
El hallazgo de Méndez y Salvatella es inquietante: si a la CPEB4 le faltan esos ocho aminoácidos —una secuencia que solo existe en las neuronas—, las gotitas líquidas que almacenan los mensajes genéticos no se disuelven cuando deberían. En lugar de liberar la información, se convierten en estructuras sólidas que la secuestran.
“Es como si el mensaje quedara atrapado en un buzón sellado”, explica. El resultado: no se fabrican proteínas clave para que las neuronas se comuniquen, y eso acaba afectando al desarrollo del cerebro.
En ratones a los que se les forzó esta mutación, se replicaron alteraciones típicas del trastorno del espectro autista: menos sinapsis, conexiones neuronales defectuosas y cambios morfológicos en el cerebro. Y lo más sorprendente: si se elimina completamente la proteína mutada, los efectos se revierten.
¿Se puede convertir esto en tratamiento? El equipo de Méndez está explorando tres estrategias terapéuticas:
- Eliminar la proteína dañada: ya han identificado seis compuestos que lo logran en células en cultivo.
- Corregir el splicing (el proceso que excluye los ocho aminoácidos): adaptando técnicas ya usadas en enfermedades como la atrofia muscular espinal.
- Administrar directamente los ocho aminoácidos como un fármaco: por su tamaño, podrían funcionar como un medicamento convencional, incluso en forma de “pastilla” para las células.
Los resultados, por ahora, se han obtenido en cultivo celular y modelos animales, pero abren una vía esperanzadora.
Méndez no afirma que esta proteína esté involucrada directamente en el Alzheimer, pero sí que el proceso de solidificación de proteínas que deberían ser líquidas es común en muchas enfermedades neurodegenerativas. “Lo que creemos que conecta al autismo y al Alzheimer no es la causa, sino el mecanismo: el secuestro de la información genética por proteínas mal plegadas”.
En colaboración con hospitales como Sant Joan de Déu, el laboratorio de Méndez investiga ahora qué provoca la pérdida de estos ocho aminoácidos. Una pista clave es el estrés durante el desarrollo embrionario. En ratones, se ha visto que, si el estrés ocurre durante una ventana crítica del embarazo, el microexón (la parte que codifica esos aminoácidos) se pierde para siempre. Si ocurre antes o después, se puede recuperar.
Esto encaja con estudios clínicos que señalan el aumento de trastornos del espectro autista en embarazadas sometidas a estrés intenso, como tras catástrofes naturales o atentados.
Méndez es prudente. “Estamos aún lejos de trasladar esto a pacientes humanos. Pasar de células a ratones ya es difícil. Pasar de ratones a personas, monumental”. Pero subraya: el hecho de que se pueda revertir el daño en modelos animales sugiere que no estamos ante una lesión irreversible, sino ante un proceso regulable.
La última frontera es encontrar una forma de identificar en humanos quién podría beneficiarse de estos tratamientos. Como no se pueden hacer biopsias cerebrales, buscan marcadores en otras células del cuerpo, como las del páncreas, que podrían reflejar el mismo patrón de pérdida.
Más que una promesa milagrosa, lo que plantea esta línea de investigación es una nueva forma de mirar el autismo: como un conjunto de trastornos moleculares específicos, algunos de los cuales podrían ser modificables.
A veces, grandes respuestas se esconden en los detalles más pequeños. Como ocho aminoácidos. Como una gota en el cerebro. Como una chincheta en la galaxia.
Entrevista