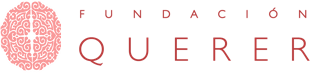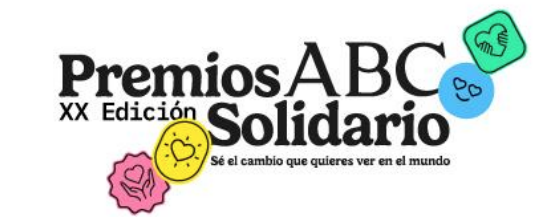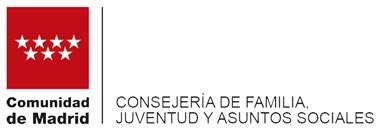Una palabra mal escrita. Una letra invertida. Una mano que aprieta con fuerza el lápiz o duda entre el espacio y la línea. Detrás de gestos cotidianos en el aula, puede esconderse una dificultad de aprendizaje. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial (IA), esos signos podrían ser detectados antes de que causen heridas más profundas.
Investigadores de la Universidad de Buffalo han desarrollado una herramienta basada en IA capaz de analizar la escritura infantil con un nivel de detalle casi quirúrgico. El objetivo: identificar señales tempranas de dislexia y disgrafía, dos trastornos del neurodesarrollo que afectan a la lectura y la escritura, y que a menudo no se diagnostican hasta que el niño ya lleva años acumulando frustración escolar.
La investigación, publicada en SN Computer Science, propone una forma más rápida y accesible de evaluar estos trastornos, superando las barreras de tiempo, coste y disponibilidad de profesionales especializados. Pero los expertos advierten: la tecnología no sustituye a las personas. La clave está en el equilibrio.
Un escáner invisible para la escritura
El sistema diseñado en Buffalo no se limita a identificar si un niño escribe bien o mal. Analiza cómo lo hace: desde la presión ejercida sobre el papel hasta la organización del texto, pasando por el tamaño de las letras, la separación entre palabras, la gramática empleada y la riqueza del vocabulario. Incluso la manera de mover el bolígrafo se convierte en dato útil.
Los algoritmos procesan tanto escritura tradicional como digital, lo que abre la puerta a su uso en distintos entornos: desde escuelas rurales hasta clínicas especializadas. La idea es crear un modelo integral de evaluación, capaz de identificar patrones que antes solo podían detectar años de experiencia docente o terapéutica.
Tecnología sí, pero con criterio
Desde Galicia, Emma Fernández, logopeda y presidenta de la Asociación de Dislexia de A Coruña (ACODIS), aplaude el avance, pero también lanza una advertencia: “La IA es una herramienta, no una varita mágica. Su uso siempre debe estar guiado por profesionales formados y con criterio clínico”.
Emma conoce bien las trampas de los mitos persistentes. Uno de los más dañinos: creer que las dificultades en la lectoescritura no pueden identificarse hasta los 7 u 8 años. Según ella, ya en Infantil pueden observarse señales: problemas con la conciencia fonológica, dificultad para nombrar objetos rápidamente, ansiedad ante la escritura, rechazo a leer o escribir su propio nombre.
Y aquí es donde entra la importancia de actuar a tiempo. “La plasticidad neuronal está de nuestra parte, pero si esperamos demasiado, las consecuencias no son solo académicas, sino también emocionales”, explica.
Obstáculos en el aula
Aunque la IA promete facilitar diagnósticos más rápidos y precisos, su implementación en el sistema educativo no será sencilla. La falta de personal especializado, la sobrecarga del profesorado y la escasez de formación en tecnologías emergentes dificultan la adopción de este tipo de herramientas. “Tenemos protocolos que ya son difíciles de aplicar con las ratios actuales”, denuncia Fernández.
Además, insiste en que la riqueza de la lengua no es universal. La IA necesita ser entrenada en cada idioma, teniendo en cuenta sus particularidades fonéticas. Un sistema desarrollado en inglés, por ejemplo, puede no ser directamente útil en castellano o gallego sin una adaptación previa.
Detectar a tiempo, intervenir mejor
Según los investigadores, una de las grandes ventajas de su sistema es que puede integrarse en el entorno habitual del niño, recogiendo datos sin alterar su rutina. Pero una vez detectado un posible problema, el acompañamiento humano sigue siendo insustituible.
“El vínculo entre el niño y el terapeuta es esencial”, señala Emma. “Y eso vale tanto para un niño de cinco años como para un adulto que nunca fue diagnosticado y aún arrastra las secuelas de su paso por la escuela”.
La IA puede servir para identificar, pero también para dar visibilidad a quienes han pasado desapercibidos durante años. Porque la dislexia no desaparece con la edad, y muchos adultos no saben que viven con ella.
Una herramienta más en la caja
Al final, el estudio de Buffalo representa un paso adelante. Un paso con potencial para cambiar vidas. Pero como recalcan desde ACODIS, el futuro del diagnóstico pasa por la colaboración: entre ciencia y escuela, entre familias y profesionales, entre algoritmos y empatía.
“Hay que escuchar más allá de los datos. A veces, lo que te dice una madre preocupada o un maestro atento vale más que cualquier software”, concluye Fernández.
El diagnóstico temprano de dislexia y disgrafía no es solo una cuestión de rendimiento académico. Es una oportunidad de reducir desigualdades, evitar estigmas y permitir que cada niño —incluso los que escriben torcido— encuentre su forma de brillar.