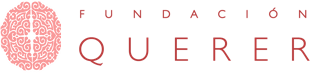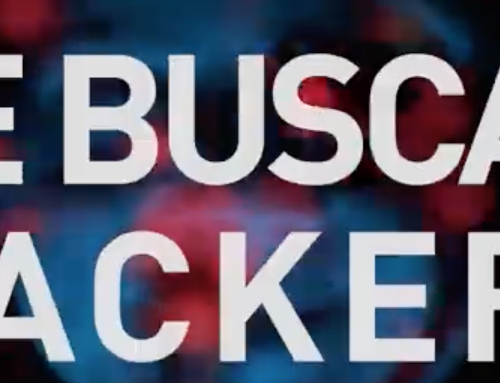Desde hace mucho tiempo creíamos que la historia de nuestro cerebro era la de una evolución limpia, libre de toxinas antiguas. Que los grandes saltos en la cognición humana se debían únicamente a mutaciones azarosas, cultura, herramientas, lenguaje. Un nuevo estudio internacional, sin embargo, nos invita a mirar ese relato con otros ojos: la exposición intermitente al plomo parece haber sido un actor inesperado en la evolución de los homínidos. El estudio, publicado en la revista académica Science Advances, lo ha llevado a cabo un equipo integrado, entre otros, por Alysson Muotri, de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y Renaud Joannes-Boyau, de la Universidad Cruz del Sur en Australia.
El estudio analiza dientes fósiles de homínidos —incluidos humanos modernos, neandertales, Australopithecus y otros linajes— procedentes de África, Asia, Oceanía y Europa, y descubre que más del 70% de los especímenes presentan indicios de exposición al plomo. Pero no sólo eso: mediante órganos cerebrales en cultivo (organoides) con variantes genéticas neandertales frente a variantes modernas, los autores ilustran que los linajes neandertales eran más vulnerables al efecto del plomo que los humanos actuales.
En el fondo, lo que plantean los investigadores es una hipótesis provocadora: el plomo no fue únicamente una carga o una enfermedad; pudo haber sido un agente selectivo que moldeó la resistencia, la estructura o incluso la capacidad cerebral de quienes lo soportaron exitosamente. Por ejemplo: en los orgánicos con genética neandertal, la exposición al plomo alteró la expresión del gen NOVA1, vinculado al desarrollo cerebral, mientras que en variantes humanas modernas ese efecto dañoso se atenuaba.
Los hallazgos revisten varias dimensiones fascinantes:
- Temporalidad: la exposición no es un fenómeno exclusivo de la era industrial sino que se extiende por más de 2 millones de años entre homínidos, según los análisis geoquímicos de los dientes fósiles.
- Biología diferencial: la genética humana moderna pudo haber desarrollado mecanismos de tolerancia frente al plomo que los neandertales o pre-humanos no tenían —lo que abre pistas sobre por qué nuestra especie persiste y otros linajes no.
- Lenguaje y cognición: al alterar genes como NOVA1 o la expresión de otros reguladores del desarrollo cerebral, el plomo podría haber influido indirectamente en rasgos como el habla, la conectividad sináptica, el crecimiento de la corteza… es decir, aquellos que hoy atribuimos a puro “avance evolutivo”.
Los autores lo explicitan: “Nuestro análisis sugiere que la exposición intermitente al plomo representó una presión evolutiva que afectó al desarrollo cerebral de los homínidos, con impactos diferenciados según la variante genética que se poseyese”.
¿Y qué implicaciones tiene este hallazgo para nuestro presente? Primero: lo que considerábamos “daños tóxicos” pueden, en un contexto evolutivo, haber sido también “filtros selectivos”. Segundo: la vulnerabilidad humana frente a ciertos contaminantes modernos no empieza con la industrialización, sino que tiene raíces profundas, biológicas y ancestrales. Y tercero: la genética ya no es la única protagonista: el entorno químico-geológico también forma parte de la historia de nuestra especie.
Para periodistas como tú, Wood, esto supone un campo fértil de preguntas: ¿cómo cambian nuestras narrativas sobre “avances” humanos si incorporamos que un metal considerado puramente negativo pudo ayudar (seleccionando quienes tenían resistencia)? ¿Qué nos dice esto sobre las actuales exposiciones tóxicas y su legado en generaciones futuras?
En definitiva: la evolución humana no solo caminó por selvas, sabanas y montañas, sino también por minas invisibles. El plomo, vehículo de inteligencia y vulnerabilidad, susurró al cerebro humano… y nosotros, al escuchar ese eco, podemos entender mejor de qué estamos hechos.